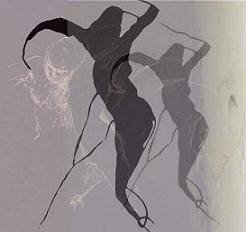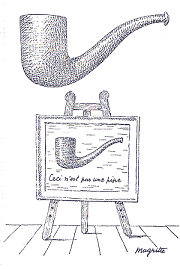El dormilón y la banana hacen observaciones a propósito del “conflicto agrario” en la Argentina:
Según ellos, esto parece una escena de bondi metropolitano, en la que un sujeto hace a enojar a otro, lo distrae para, que un tercero, cómplice del primero, le meta una mano en la cartera o en el bolsillo al segundo, sin que este se dé cuenta, y culpe al primero con el bolsillo descuidado nuevamente. Rememoran aquella escena de la estación de ferrocarril en “Los Hermanos Marx van al Oeste”, en el que los tres son víctimas, ladrones y distractores cómplices, de manera casi simultánea.
El colectivo planta los frenos en la segunda parada de Calle San Martín, los pasajeros suben cual disciplinada yunta de cierto ganado no-vernáculo. Séptimo en la fila sube un hombre canoso, de unos cincuenta y tantos años, con ropa como de antes, pero reluciente: alpargatas impecables y bombachas de marca, una camisa blanco sucio con cuadros en distintos tonos de celeste, y una boina tiramisú de cuero semi-rugoso: gente de campo, si las hay: de esos que vienen ahora: no?. Se sube no más, intenta pagar su boleto, pero su billete es demasiado grande para el humor del chofer. La indiferencia del colectivero desplaza de la fila al abombachado, que no para de rezongar. Como el rezongue no hizo efecto, comienza a pedir cambio entre los que estaban en la fila. Una señora, que bien podría haber sido su mujer, le dijo que no; una señorita, que bien podría haber sido su amante, le dijo que tampoco; a un señor que bien podría haber sido su obrero o esclavo, ni le preguntó; hasta que al final de la fila un correctamente vestido hombre de cabello oscuro brilloso, lo recibió, con una sonrisa que estremeció al neo-paisano. Se dijo que ambos eran viejos amigos, que había una deuda de por medio, que esta era en pesos y que en realidad no era muy reconocida. El trajeado pidió al chofer que le cobrara a él los dos boletos, le pagó con algunos billetes y recibió el vuelto apresurado del chofer. Tomó el gran papel del aliviado ahora-pasajero, y le devolvió a este de su maletín unos billetes que ni contó. En oposición, el hombre de campo, como si no fuera del campo, los contó tres veces, para concluir sagazmente que se le habían quedado con parte del vuelto. Comenzó la segunda tanda de rezongues a los cuatro vientos, contra la usura del uniformado, reprobando la injusta retención. Miró hacia los costados. Lo insultó. Le reclamó a los demás pasajeros. El confiscador se mantuvo inmutable. Miró hacia afuera. De momentos apeló a cierta justicia divina o popular. Se consideró en pleno derecho. Balbuceó argumentos que ya se habían escuchado para otras causas, incluso opuestas. Lo culpó de lo que él le había hecho. Todos desde afuera miraban esta absurda lucha. Al fin, se paró en la puerta de salida, y prometió no dejar bajar a nadie hasta que no le sea devuelto lo suyo. Todos lo observaron con bronca, y comenzaron a apretar sus dientes. Empezaron a discutir, sobre la posición de uno y del otro. Se habló de la reputación de uno y luego de la del otro. Cada uno tenía su historia y sus manchas, como todo tigre; cada uno tenía sus muertos en el ropero. Se iban apilando así los cadáveres a la orilla de cada mueble, y la hinchaba llevaba el tanteador. El partido proseguía hacia instancias inenarrables, y los jugadores ya estaban deformes de tanto patear la pelota hacia afuera. Las tribunas explotaban, invadían la cancha y salían al rato, para luego volver a invadirla. El Macaya de turno se tiraba encima de uno, luego del otro, y en su mayor parte relató otro partido (como un tal Muñóz años antes). Un personaje, un jugador, digamos de otro equipo, o no; estaba en el medio, y nadie lo veía. Tenía bombachas como el agrario, pero corbata como el capitalino; tenía camisa suelta a cuadros y zapatos negros con una lucecita en la punta del dedo gordo, reflejo del sol que entraba en el bondi; la boina clarita lucía cortante, sobre el pelo engominado. Era un hombre de afuera, pero de acá. O sea de acá, o no, pero que hacía la cosa afuera, o no. Bueno, es como que el quiosquito lo tenía acá, pero le vendía los caramelos a changos de otros barrios, o al revés... y la revés. La cuestión es que este tipo, era petizón, nadie lo había visto, algunos ni sabían que existía, pero era importante. Era el chofer del colectivo, el indiferente colectivero, el perdido eslabón de esta historia, el mediocampista de este toma y daca. Se dice que muy amigo del hombre de traje. Se dice que cómplices en esta historia. Nadie está seguro quién dio mal el vuelto, quién se quedó con la mosca. La cuestión es que mientras el de la alpargata tapaba la puerta, el invisible le iba metiendo la mano por atrás, muy despacito, iba sacando billetito por billetito, sin que nadie se de cuenta. Cada tanto el rezongón tomaba la pila de billetes y los contaba de nuevo a la vista del pasaje, como muestra de la estafa, al encontrarlo menor que antes, volvía a arremeter contra el hombre importante, acusándolo de su nueva reducción patrimonial, y también de otras cosas que hubo hecho quizá algún antiguo pariente lejano, enemigo de algún ancestro del de boina, en nombre de cosas que ya ni recuerdan ninguno de los dos. Mientras en la divagación, el chofer seguía tomando billetitos, que se sumaban despacito...
Nunca nadie supo como terminaría esta historia. Quizá cuando tuvo que bajarse el del campo, o quizá hasta donde viajaba el de traje. No pudo haber sido hasta el final del recorrido, ya que por la postura del chofer, no se cree que este le haya dado fin al mismo. Nadie supo qué sería del rezongón, quizá haya sido reemplazado por alguien que viajaba mucho más lejos, el cual tendría, seguro, cómo pagar el boleto, y se haría mas bien amigo de los otros dos. Lo más llamativo es que nadie nunca supo cuándo los espectadores de esa pelea, saltarían al ring, para quedarse y terminar con esa repetida patraña, en la que el viaje siempre comienza y termina, para y sigue, va y vuelve, según se les antoje a los mismos tres imbéciles de siempre.